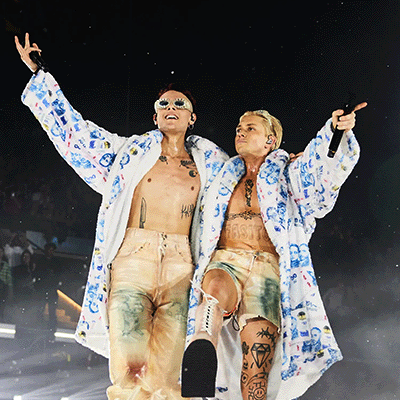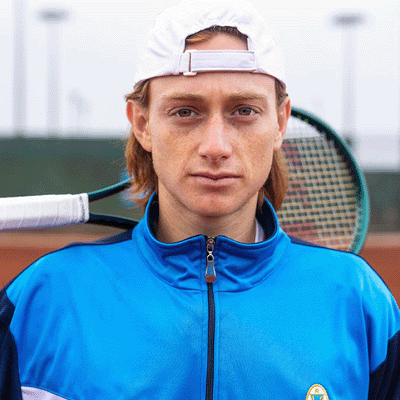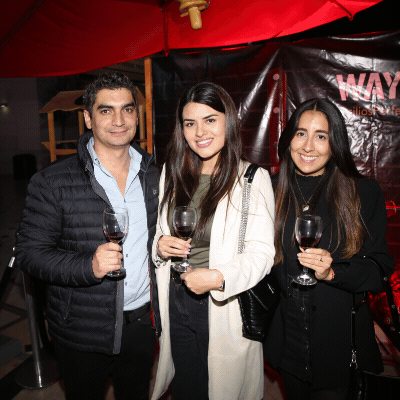El chef de moda quiere mirar lejos de ella. Desde Siete, su restaurante, Ricardo Martins busca crear un ambiente que deja de lado la extravagancia para dar paso a los rituales más simples, familiares y clásicos del buen comer.
En la ciudad donde la gastronomía ha alcanzado el mayor estatus cultural y social, hay rasgos que revelan los laureles de un restaurante: las mesas copadas en las tardes; las reservas anticipadas para una cena de fin de semana; los comensales ansiosos en la puerta esperando su turno y sus descripciones de los platos que más que centrarse en los ingredientes se fijan en una experiencia; todo esto tiende a convertirse en una suerte de mito urbano en Lima (el clásico '¿ya fuiste a…?'), como misterio que debe develarse lo antes posible o círculo en el que uno debe, por fuerza, entrar. Aunque sea alguna vez.
Siete, del chef Ricardo Martins, cumple y supera los mencionados atributos. Va a cumplir un año desde que abrió sus puertas, y es el espacio preferido por los apasionados del buen comer y también por los de la sobremesa. Muchos dirán que es el lugar de moda; pero Martins usa otra regla para medir los triunfos.
No se trata de los seguidores en redes, ni de aparecer en las listas, tampoco de ser considerado más ni mejor por el consenso.
El éxito, dice, radica en sentirse satisfecho con lo que uno hace. Con que su cocina refleje un estilo de vida —ese con el que él sueña—, una imagen ajena a obsesiones momentáneas y tendencias.
Pero hace poco más de una década pensaba distinto. Se había graduado en Antropología en Utrecht, Holanda, con una tesis que analizó la influencia de la gastronomía en la identidad peruana; en el transcurso había descubierto un profundo interés por la cocina. A su regreso a Lima estudió en el Cordon Bleu y practicó en la cocina de Central, de Virgilio Martínez, con una idea en la cabeza bastante específica: como chef, sería una estrella de rock.
Viajó como una, sin duda. De Central partió a Estocolmo, al restaurante de dos estrellas Michelin de Mathias Dahlgren. Estuvo luego en Ámsterdam, en la cocina de Ron Blaauw, y luego tomó un nuevo continente cuando llegó a Sídney, para entrar en Rockpool, el restaurante de Neil Perry. A su regreso al Perú, Virgilio Martínez le propuso ser segundo en la cocina de Senzo, en Cuzco. Y poco después aceptó la propuesta de Rafael Osterling: trabajar en Rafael y luego liderar Felix Brasserie.
Empezó el largo recorrido de la gastronomía con la idea de ser una estrella: pero en algún momento entre viaje y viaje, en medio de las largas jornadas de tensión y aprendizaje, e incluso en medio de las noches de brindis en alto y de celebración, entendió que el camino lo llevaba por otro lado. 'Con el tiempo te das cuenta de que ser chef es otra cosa', dice ahora sentado a una mesa de Siete. 'Es una vida de sacrificios y de mucha, muchísima, chamba'. Y ya no quiere ser estrella, aunque le sigue encantando el rock.
2+4+1
Resulta extraño ver el comedor de Siete casi vacío. Es por la hora: pronto volverá a llenarse. Por lo pronto, el discreto interiorismo se luce en toda su silenciosa apuesta: las paredes de adobe casi desnudas y cuarteadas, las luces cálidas, la madera. El lugar es acogedor, tiene atmósfera. Como fondo de la conversación suena 'Almost Cut My Hair', de Crosby, Stills, Nash & Young; sigue 'Helpless ', de Neil Young. Ricardo es melómano y dedica tiempo en elegir la música que suena en el restaurante. Rock o jazz. Los vinilos los encuentra en un huequito en Barranco, en Miraflores y en Paruro. La diseñadora Patricia Exebio, amiga muy cercana de Ricardo, y quien se encargó de diseñar el logo y la identidad del espacio, asegura que esa manía musical termina de lograr que Siete sea ese lugar especial. 'Me encanta que él mismo seleccione sus LP; es muy soul, le da una nostalgia espectacular', dice Exebio. Elegir los temas que son parte del soundtrack de su vida hace que Ricardo se sienta más libre aún. 'Aquí no buscamos tendencias ni cambiar el mundo. Yo quiero hacer lo que me apasiona, poner la música que me gusta, hacer sentir a los demás que esta es mi casa, que sepan que me entrego totalmente', explica el chef. 'Ricardo es noble, testarudo y perfeccionista. Y su comida es así de noble y creativa', resume Patricia.
La casona barranquina donde funciona Siete data de 1905. Fue inscrita el 24 de enero, el mismo día del cumpleaños de Ricardo, en la calle Domeyer, una de las más lindas del distrito. ¿Por qué Siete? Cuestión de sumar los tres dígitos del día y el mes, la fecha compartida. Así, por naturaleza, el espacio es místico y nostálgico: un lugarcito típico de Barranco, absorto del caos de la Av. San Martín; escenario de quién sabe cuántas historias, y que actualmente cuenta la de Martins.
Él vive a una cuadra. Y en esa misma calle estudió Música con Jorge Madueño Romero, allá por el 2006, cuando estaba convencido de que sería compositor de música para películas. Suele caminar a la esquina por un buen plato en el restaurante Isolina y, cruzando la pista, probar un bocado recién salido del horno de La Panetteria. Le encanta Barranco y no se imagina concretando más proyectos en otro lugar. Este es su hogar. 'Me hace sentir que estoy de vuelta en la playa', dice.
De niño veraneaba en Punta Negra. Eran otros tiempos y pescaba junto con su abuelo, quien le enseñó todo sobre carnadas y cañas. Sacaban lenguado, cangrejos y rayas a las que su abuelo le cortaba los aguijones como si nada. Los hombres de la familia le enseñaron de cocina y de rituales. Todos los días a las cinco se sentaban tíos y sobrinos a tomar café recién tostado por Don Pablo, ayudante en la casa de playa (el mito familiar indicaba que le salía así de espectacular gracias a su gusto particular por la bebida, y no precisamente la del café). En casa, su papá, Ricardo Martins Ferreira, cortaba, mezclaba y bromeaba duro. 'Solo por joder, mi papá tiraba las rayas en la piscina con todos mis primos dentro. Salían disparados', y el recuerdo se acompaña de una carcajada.
Ricardo confiesa que a lo largo de su trayectoria como chef, su padre nunca tuvo miedo de criticarlo. Aun más: él mismo le sugirió alguna vez a los chefs mayores cómo presionar a su hijo. Solo un padre sabe cuánto puedes dar, cuánto hay en ti. Pero así como ha sido duro, nunca ha dejado de acompañarlo. Hasta ahora lo visita, junto con su madre, Giannina Defilippi, ambos orgullosos. Cuando va con ella, pide a la carta; pero cuando va solo, llega con sus propios antojos. Una vez entró con una pierna de cordero cruda bajo el brazo, dio las indicaciones en la cocina y esperó con paciencia el plato terminado. 'Mi viejo es bravo', asegura Ricardo. También hay orgullo en su voz.
Su propia historia
Rafael Osterling, socio, mentor y también buen amigo, piensa que en la madurez de Ricardo está la razón por la que su carrera se ha disparado. 'He visto gran parte de su proceso. Cuando recién regresó a Lima, le pregunté qué quería decirme con los platos que creaba y no sabía qué responderme, no sabía qué estaba transmitiendo. Ahora creo que ya se encontró porque todo lo que hace lo hace feliz, y su cocina tiene su personalidad: es relajada y con un buen sentido del humor',
lo describe Osterling.
Ricardo pasa horas de horas en Siete, entrando y saliendo y viendo que todo esté ok. En su mente corren ideas sin fin que tienen que ver, sobre todo, con la renovación de la carta. Sabe que hay platos de los que ya no puede prescindir, como el asado de tira y la tarta de queso. Está feliz, sí, pero eso no quita que el trabajo sea extremadamente demandante. Alguna vez probó hacer yoga; le gustaría meditar y piensa buscar un coach por recomendación justamente de su amiga Patricia Exebio. De todas maneras en la cocina sigue relajándose, y en su casa toca la guitarra y se toma una copa de vino para tratar de combatir el estrés.
—Es normal en los cocineros, acota.
—¿Salir estresado?
—No. Tomarse algo solos, ríe.
Ser un chef reconocido no es baladí, pero la fama ya no es el objetivo. Para Martins, la cocina ha vuelto a ser esa simpleza con la que creció: comer en familia, abrir las puertas de la casa y compartir. Su restaurante convoca los rituales, la sobremesa, la falta de rigidez, el pedir más vino. En Siete, las mesas juntas invitan a preguntar al comensal vecino qué está comiendo. Puede ser que, al menos lo que dure la cena, pequeñas amistades se formen. Nacen conversaciones, se escuchan risas y se escucha también la música que con esmero se ha elegido. De cierto modo, todos terminan sentados en una gran mesa en casa de Ricardo, donde él quiere (y le encanta) ser un buen anfitrión.